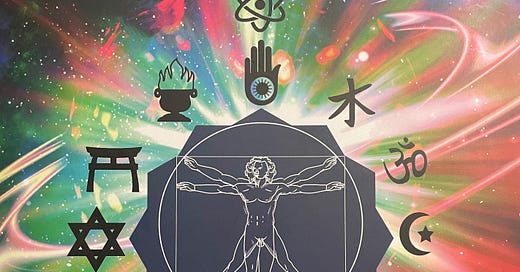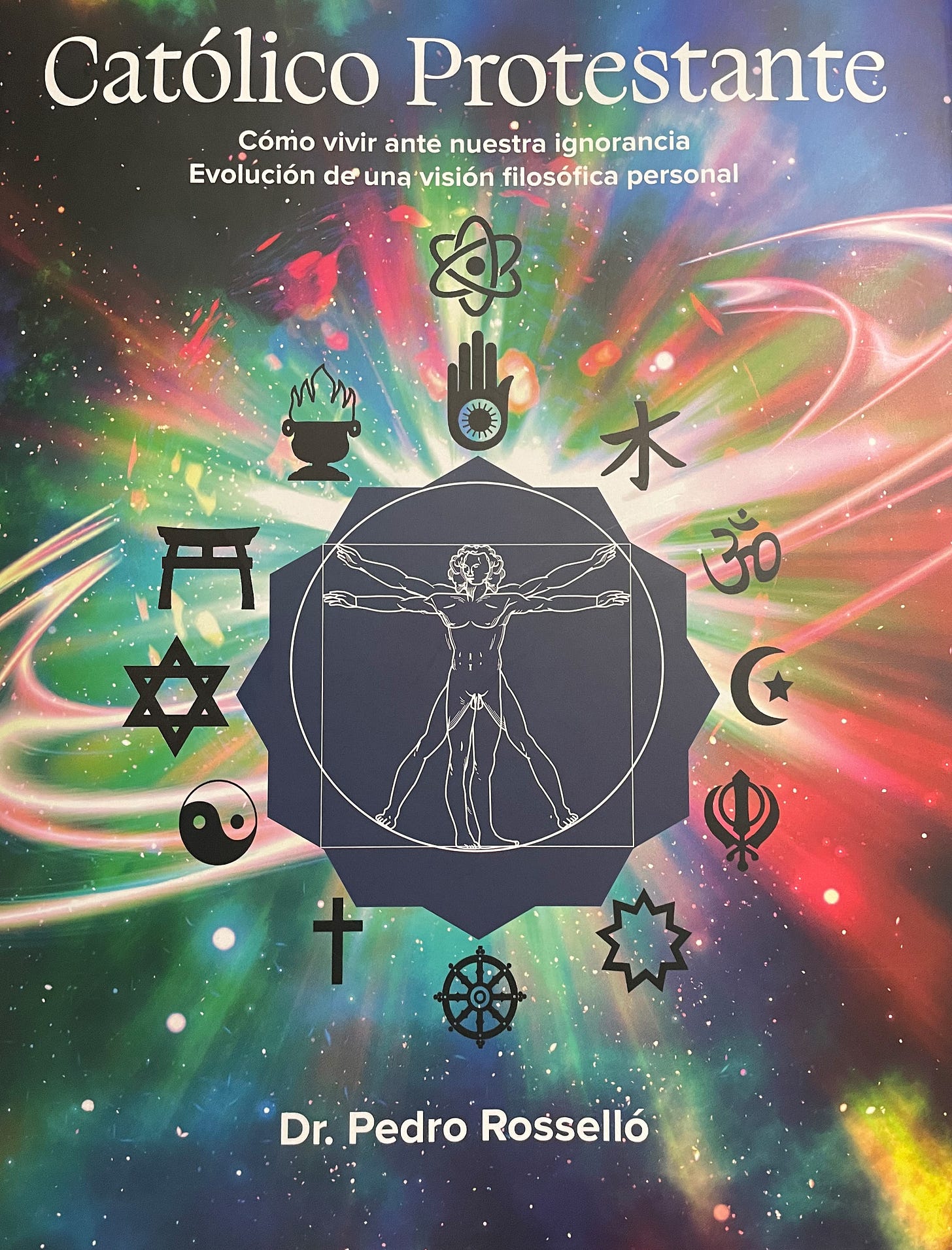Católico Protestante: un comentario
A continuación reproduzco la presentación que hiciera del libro Católico Protestante: cómo vivir ante nuestra ignorancia; evolución de una visión filosófica personal del Dr. Pedro Rosselló González, el 7 de enero de 2023 en la librería Casa Norberto en San Juan, Puerto Rico.
El misterio de las cosas? ¡Qué sé yo lo que es el misterio!
El único misterio es que haya alguien que piense en el misterio.
Quien está al sol y cierra los ojos,
Comienza a no saber lo que es el sol
Y a pensar muchas cosas llenas de calor.
Pero si abre los ojos y ve el sol,
Y ya no puede pensar en nada,
Es porque la luz del sol vale más que los pensamientos
De todos los filósofos y de todos los poetas.
Alberto Caeiro, El guardador de rebaños
Antes que nada deseo agradecerle al Gobernador Pedro Rosselló la invitación a reaccionar a su nuevo libro, Católico Protestante: cómo vivir ante nuestra ignorancia; evolución de una visión filosófica personal. Y digo reaccionar, no presentar, porque, al fin, lo que creo nos debe interesar es cómo un libro reclama de nuestra atención, en sus méritos, invitándonos a considerarlo, a sopesarlo, a medirlo. El libro que hoy nos convoca cumple cabalmente con esa invitación.
Admito que al leer el título del libro no estaba del todo claro a qué se refería - al fin son dos clasificaciones de corte religioso que de ordinario oponemos entre sí. Recordé entonces - con la terapéutica imperfección que caracteriza la memoria, aquella disputa pública de hace años atrás. En una de sus visitas a una iglesia protestante durante su vida pública, Pedro Rosselló declaró que él era un Católico Protestante. La reacción fulminante de la Iglesia Católica no se hizo esperar. No hay tal cosa, se pontificó con sulfúrico dogmatismo. El contexto de esa disputa se ha disipado en el tiempo, dejándonos hoy día varados en otros contextos. Los contextos - siempre es bueno recordar – también hay que contextualizarlos.
En aquel entonces recuerdo que le comenté a un amigo, que desde la perspectiva histórica en efecto hubo Católicos Protestantes por un breve espacio de tiempo, en los inicios de la Reforma Protestante del siglo XVI. El término Protestante, tantas veces descuidada por esa tradición, tiene su origen precisamente como un ejercicio político, de tolerancia a las ideas contrarias a las que imperan en una época. El término originó con la llamada Protesta de Espira de 1529 en el cual seis príncipes y catorce ciudades libres alemanas del Sacro Imperio Romano – que, como dijera Voltaire, no era ni sacro, ni imperio ni romano – protestaron contra el edicto del Emperador Carlos V, anulando la tolerancia religiosa con miras reprimir la reforma iniciada por Martín Lutero en 1517.
En ese mismo espíritu, el texto que hoy comentamos es netamente protestante en tanto que aspira a cuestionar la tendencia al dogmatismo de toda creencia. A la misma vez, el texto es católico – con letra minúscula - en tanto que pretende universalizar ese cuestionamiento. Su propuesta y reto es como reconciliar estas dos tendencias que apuntan en direcciones contrarias. Esa reconciliación, a su vez, se mueve a mi juicio, en dos claves contrapuestas.
La primera clave marca un propósito eminentemente didáctico. Un repaso del contenido temático del libro arroja el interés de su autor por recoger el desarrollo antropológico e histórico del conocimiento. Pasando por el pensamiento mitológico propio del neolítico, el desarrollo de las civilizaciones y la articulación de sus creencias religiosas formales (hinduismo, daoísmo, judaísmo, cristianismo, islam), la larga y accidentada relación entre la creencia religiosa y la racionalidad, la Ilustración y el desarrollo de las ciencias modernas.
Cada uno de los capítulos, a su vez, desglosan las múltiples perspectivas, creencias y argumentos del devenir de la humanidad. En este aspecto, el texto atiende nuestra compleja y contradictoria historia en su dimensión gnoseológica. Creo oportuno observar que la estructura de los capítulos y varios de los pasajes del texto parecen adoptar a una periodización histórica reminiscente de un positivismo comtiano, clasificando las épocas de la humanidad en periodos progresivos hasta llegar a la era contemporánea. No está demás preguntarse si esa periodización histórica sugerida padece de algunos de los mismos supuestos dogmáticos que se cuestionan a lo largo del texto. La Historia, como concepto, también requiere de un escrutinio escéptico.
Llama la atención las innumerables citas de múltiples autores contemporáneos de diferentes campos del saber – antropólogos (Diamond,) científicos (Einstein, Hawkins, Crick), filósofos contemporáneos (Popper, Appiah, Harris), historiadores (Fergusson, Fernández-Armesto), pensadores políticos (Fukuyama) – robusteciendo sus exposiciones. Un repaso del texto, sus citas, bibliografía y referencias, recoge una amplia gama de fuentes. Más allá de la corrección, validez, o persuasión de las opiniones recogidas de sus diversos autores – todas las cuales requerirían mayores discusiones y comentarios, matizaciones, objeciones, etc. – me llama la atención la amplitud y la curiosidad intelectual de su autor. Pedro Rosselló es un lector omnívoro, con un evidente compromiso riguroso con la discusión intelectual de nuestros días.
Dentro de las limitaciones que se imponen a un evento como éste, resulta imposible recapitular de manera efectiva el recorrido intelectual de cada uno de los capítulos, de marcar las diferencias de opinión, las posibles rutas argumentativas para discusiones futuras, de llamar la atención a alguna imprecisión o ambigüedad textual. Esa será, supongo, la lectura que cada cual traerá al texto.
Lo cual me lleva a la segunda clave del texto, que supone un acercamiento de corte autobiográfico, confesional en su sentido agustiniano, en el sentido propio de la palabra. Esta vertiente del texto es, en lo que a mí concierne, el más sugestivo. A lo largo del libro su autor dialoga con las ideas expuestas por diversos autores, intercalando sus observaciones y opiniones, tomando partido a favor de diversas posiciones, criticando otras, todas ellas con miras a posicionarse frente a la herencia intelectual de la humanidad. En sentido estricto, el texto supone una conversación continua con la tradición que desemboca en una versión contemporánea de la docta ignorancia socrática.
Para fines de delimitar mi intervención, creo propio concentrarme en algunos axiomas que propone el autor en su último capítulo, que resumen sucintamente sus posiciones filosóficas actuales, la cual caracteriza como eclécticas y que, según él, incluyen elementos del racionalismo científico, el humanismo, el budismo, entre otros. A cada axioma, le sigue acto seguido, a modo de comentario, una breve reacción de mi parte que intenta integrar algunos de los argumentos expuestos en el texto mismo y que óptimamente pudieran ser objeto de posteriores conversaciones. A nadie - y esto es importante subrayarlo en estos tiempos de farándula ideológica - le está vedado entender.
Primer axioma
Que la razón es la base medular para conocer e interpretar el mundo y nuestra existencia. Soy racionalista, en lugar de dogmático.
Comentario
Con este axioma el autor afirma su adhesión al proyecto de la Ilustración. Anteriormente ya había citado la definición kantiana de la Ilustración como la salida del hombre de su culpable auto-minoría de edad. Esta racionalidad, sin embargo, es precisamente la que las corrientes filosófico-literarias contemporáneas, clasificada un tanto imprecisamente como posmodernistas, han pretendido desmantelar bajo el manto de la propia racionalidad. La universalidad del entendimiento y el lenguaje es la base de nuestra humanidad.
Segundo axioma
Que la naturaleza es el fundamento de la verdad y el conocimiento. No es necesario postular lo sobrenatural. Soy naturalista, contrario a súper-naturalista.
Comentario
La dicotomía entre lo natural y lo sobrenatural es, en el fondo, una reiteración de la antigua distinción filosófica entre la inmanencia y la trascendencia. Si efectivamente uno es racionalista, queda uno autolimitado al mundo en que se encuentra, sin referente externo. El problema, sin embargo, es ineludible. La naturaleza, a fin de cuentas, no descansa sobre sí misma y requiere de alguna fundamentación, ya sea Atlas sosteniendo el globo terráqueo en la representación mitológica griega, ya sea la teoría de la relatividad de Einstein. Que el mundo es, eso es lo místico, sentenciaba Wittgenstein. O como le comentaban de manera mas prosaica a North Whitehead y Russell, “[i]t’s turtles all the way down”.
Tercer axioma
Que los sentidos son nuestro enlace con la naturaleza. No es necesario acudir a la autoridad de la revelación o el dogma.
Comentario
Comentaba Hume que si todo conocimiento dimana de la experiencia de los sentidos, ¿no debe haber una capacidad previa a ella para poder captarla? El escepticismo es su respuesta al impasse. Ya Kant, el racionalista por excelencia, comentaba que si bien el conocimiento empieza en la experiencia, no termina en ella. El mejor ejemplo, por supuesto, son las matemáticas. Dos más dos es igual a cuatro aunque lo diga un loco, dice el refrán. Los sentidos no están exentos del error, como anotaba Popper en su teoría de la falsificación. Aun el empirista más decidido viene obligado a admitir una razón como condición misma de la experiencia.
Cuarto axioma
Que el principal instrumento a utilizarse para la búsqueda de la verdad es la ciencia y sus métodos de observación, inducción, deducción y experimentación.
Comentario
¿Para poder buscar la verdad, no debe acaso conocerse con anterioridad? Los problemas epistemológicos alcanzan a la verdad y a la ciencia. Recuerdo la paradoja de Epiménides: “El cretense dice: los cretenses siempre mienten”. Imposible extraerse de la contradicción sin dejar atrás a la coherencia. El llamado método científico - sean las versiones de Aristótes, Bacon, Popper, Kuhn, Feyereband – es en su fondo un ejercicio meta-científico que aspira a describir, no prescribir, el proceso mediante el cual formulamos los juicios del conocimiento. ¿Puede probarse científicamente el método científico? Kant nos espera al final de la contestación.
Quinto axioma
Que existen otros instrumentos para experimentar la realidad fuera de la ciencia, otros campos, conocido generalmente como las artes (música, pintura, baile, etc.), que nos permiten conocer y vivir nuestra condición existencial, de manera subjetiva, individual.
Comentario
Vivimos en la era del especialista. La fragmentación del conocimiento característica de la modernidad termina por aislar al ser humano de su experiencia histórica. He aquí el problema: A mayor especialización del saber mayor su relatividad y, por tanto, menor su capacidad de explicarse a través de las diferentes disciplinas. Paradójicamente, el crecimiento exponencial del conocimiento en todos los ordenes desemboca en el reduccionismo de la verdad a la opinión. La experiencia estética, como acertadamente observaba Gadamer, es la más cercana al entendimiento como fenómeno hermenéutico. No hay sentido posible sin el lenguaje, y todo ejercicio conceptual – sea científico o humanista (Geistenwissenchaften) - nos devuelve a la radical contingencia del entendimiento.
Sexto axioma
Que todo es relativo (al observador).
Comentario
He aquí el ejemplo contemporáneo del cretense mentiroso. Si todo es relativo, entonces el mismo aserto es relativo, lo cual desmentiría su reclamo veritativo. El observador en paréntesis – como la pipa de Magritte - nos observa con la escéptica ecuanimidad de su autor.
Séptimo axioma
Que toda la vida es local.
Comentario
Recuerdos del conocido dicho de Tip O’Neill de que “all politics is local”. El axioma apunta a una realidad antropológica que con demasiada frecuencia ignoramos a nuestro riesgo: vivimos nuestras vidas, no en la abstracción histórica o conceptual, sino en nuestra cotidianeidad. Todo saber tiene una obligación moral de anclarse en la experiencia vivida.
Octavo axioma
Que todo cambia. Que la realidad es fugaz y perecedera. Es el aquí y el ahora.
Comentario
Heráclito comentaba hace 2,600 atrás en su conocido aforismo que nadie puede bañarse en el mismo río dos veces. Nada ha cambiado.
Noveno axioma
Que todo es, por lo tanto, inseguro, caótico, relativo (Principio de la Incertidumbre), tanto referente a la energía y la materia (física) como a la situación humana.
Comentario
Con referencia la mecánica cuántica, Heisenberg articuló su principio de la incertidumbre en torno a la partícula subatómica, que no se podía determinar simultáneamente su velocidad y lugar. La reconciliación de la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica sigue siendo el gran reto de la teoría física de hoy. A fin de cuentas, las teorías físicas pretenden ser descripciones de la naturaleza a partir de la aplicación del método científico, empírico. El salto analógico de las leyes de la naturaleza a la condición humana - sea para ordenarla o desordenarla – es una fraguada de dificultades lógicas e históricas. Con lo cual no quiero sugerir que la experiencia humana no sea insegura, caótica o relativa, lo cual evidentemente es.
Décimo axioma
Que el universo no tiene propósito. Cada uno define el propósito de su vida. Esto define lo bueno y lo malo.
Comentario
En el primer siglo antes de Cristo, en De rerum natura el poeta romano Lucrecio recogió el hedonismo de Epicuro y el atomismo de Demócrito, versificando sobre la inexistencia de un orden sobrenatural a nuestras vidas. Durante el auge y apogeo del cristianismo – con su claro mensaje moral y escatológico - esta filosofía era entendida como nociva y fue censurada hasta el olvido. El texto fue redescubierto a principios del siglo quince y sirvió para promover los cambios que caracterizaron al Renacimiento.
Undécimo axioma
Que la ética se deriva de lo que entendemos bueno para el individuo y la especie (no dictada por lo sobrenatural). Por lo tanto, evoluciona con el tiempo y espacio.
Comentario
De ordinario se traza una línea directa entre los principios éticos y los principios trascendentales, asumiendo una correspondencia entre la moralidad y la naturaleza. La noción del derecho natural en nuestros días es un residuo de esa visión premoderna. La segregación de los principios científicos que buscan explicar racionalmente el fenómeno natural de la creencia religiosa, pone de relieve que los principios éticos son normas de conducta humana, históricas en todo caso. Como tales, responden a las visiones, creencias y actitudes que nos imponemos en sociedad. Como animales políticos – dicho esto en su acepción aristotélica – las normas de conducta toman como su referente la tradición en que se encuentran. No tiene que haber un referente trascendental.
Duodécimo axioma
Que el reconocimiento del cambio continuo y de la incertidumbre inherente requiere un continuo evaluar y ajustar a las condiciones del tiempo-espacio (nunca se entra al mismo río dos veces).
Comentario
Me remito al octavo axioma, o como dijera Lampedusa en boca del Visconti en El Gatopardo: Para que todo quede igual, todo tiene que cambiar.
Décimotercer axioma
Que la premisa de mi círculo de relevancia del mundo físico es, en esencia, newtoniana, aunque reconozco otras premisas (Einstein).
Comentario
He aquí el nervio contradictorio del libro: ¿Puede mantenerse una posición de escepticismo racionalista a la vez que se acepta una cosmovisión regida por leyes naturales?
Décimocuarto axioma
Que la limitación humana sobre el conocimiento requiere una praxis basada en el AS IF. Actuamos bajo unas premisas “como si” fueran ciertas (reconociendo las limitaciones e incertidumbres).
Comentario
En el espíritu de Popper, ¿y si actuáramos bajo la premisa como si (“as if”) todo lo anterior fuera falso? El inconmensurable problema de la verdad nos deja varados a la orilla del mar. La ignorancia socrática nos abre al mundo y a la voz del otro. Este es el momento ético del entendimiento. Versaba Antonio Machado: Se miente más de la cuenta, la verdad también se inventa.
Muchas gracias.